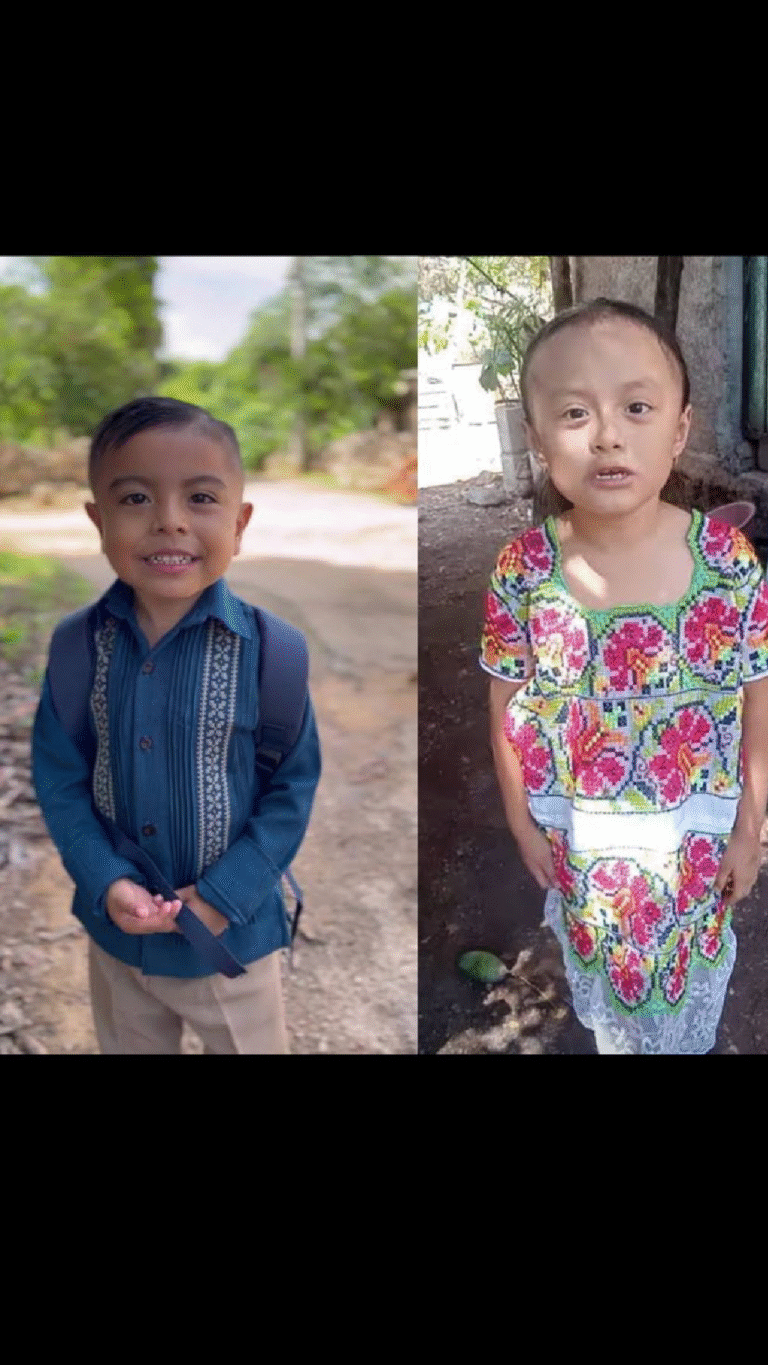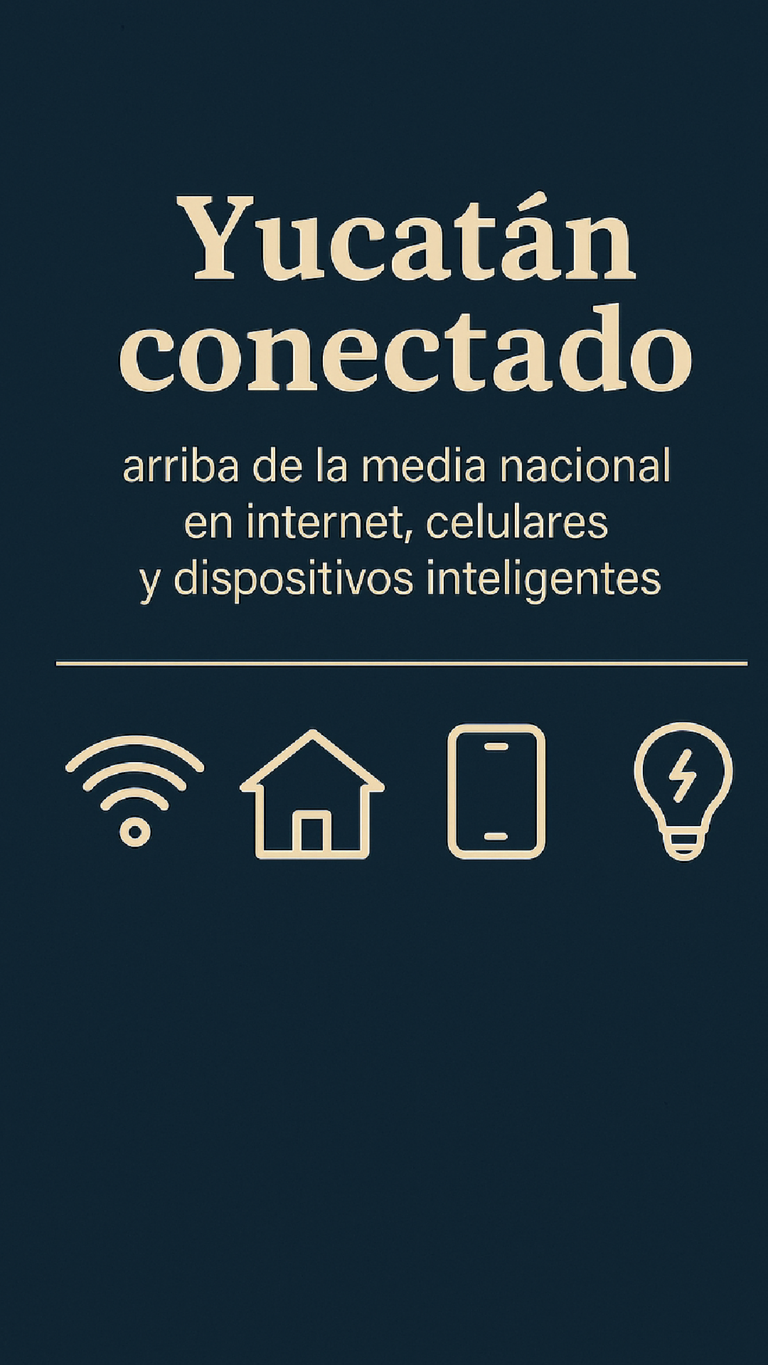Por Miguel Cocom
La sal aviva la sal
En el kilómetro 33 de la carretera Chicxulub-Telchac Puerto en Yucatán, se encuentran dos realidades. A la derecha, en la localidad de San Bruno, se levanta el complejo vacacional Aruna, un edificio de siete pisos con departamentos de lujo, construido en plena duna costera y con vista al mar al que le ganó terreno. Del lado izquierdo, a escasos metros del tramo carretero, está la Salinera Xtampú, un lugar con charcas rosadas, como las de Las Coloradas, pero con una enorme diferencia: en Xtampú, la sal se cosecha de manera artesanal y siguiendo métodos mayas que se han ido transmitiendo de generación en generación.
Las charcas de extracción de sal de Xtampú sirvieron para consolidar el poderío de la ciudad maya de Xcambó, cuyos principales yacimientos se encuentran a dos kilómetros. La posición geográfica de las charcas fue durante siglos su principal fortaleza; no obstante, esa cercanía con la costa ahora es su principal amenaza debido a varios factores entre los que se encuentran los huracanes, la pérdida de manglares, las malas decisiones de gobierno y la depredación inmobiliaria.

La sociedad de la sal
Bajo el sol inclemente del norte yucateco, un espejo rosado se extiende en Xtampú. La salinera artesanal, enclavada en la llamada Costa Esmeralda, mantiene vivo un proceso milenario de cosecha de sal en medio del auge turístico que transforma la región. Mientras los salineros continúan la recolección manual del “oro blanco”, a pocos kilómetros se levantan hoteles y condominios de lujo. El desarrollo urbano avanza como una marea, empujando los límites naturales y desplazando a las comunidades tradicionales.
En Xtampú, la sal es más que un simple producto: es identidad, cultura y sustento. Una cooperativa integrada por 64 familias del municipio de Dzemul se encarga de trabajar las charcas, organizándose para preservar un oficio que ha pasado de abuelos a nietos. José Guadalupe Chi Aké, uno de los integrantes más activos, recuerda cómo comenzó a trabajar en la salinera desde que salió de la primaria. “Aquí no hay máquinas. Todo es manual: con las manos, con los pies en el lodo, con canastas hechas de bejuco”, explica. Esas canastas, llamadas shak, son tejidas con una guía vegetal y permiten filtrar el agua para que el peso de la sal no sea excesivo al cargarla.
La producción ocurre solo durante la temporada seca, cuando la evaporación del sol permite que el agua salada cristalice en las charcas. No hay una meta de toneladas por sacar: se cosecha conforme a lo que se vende, a lo que piden compradores pequeños y medianos que usan la sal para alimento animal, piscinas o procesos de purificación. “No es que falte sal, lo que falta es mercado y apoyo”, resume Chi Aké. A pesar de ello, la tradición se mantiene viva. El miembro más longevo de la cooperativa tiene cien años y, aunque ya no trabaja en las charcas, sigue siendo parte de la organización. “Quizás la sal también conserve a las personas”, dice José, medio en broma, medio en serio.

Sin sal todo sale mal
Pero conservar la tradición no ha sido sencillo. Las charcas que antaño ocupaban decenas de hectáreas hoy se han reducido drásticamente. De 113 que había activas, apenas sobreviven unas quince. Las causas son múltiples: dragados que alteraron el equilibrio hídrico, exceso de agua que inunda las lagunas, cambios en el clima. “La gente viene y ya no ve lo que había antes. Muchas charcas están bajo el agua, otras llenas de maleza”, lamenta José.
A esto se suman los obstáculos institucionales. Mientras la cooperativa batalla por permisos para instalar baños ecológicos o señalética adecuada, los desarrolladores inmobiliarios levantan torres de hasta diez pisos sin que nadie los detenga. “A nosotros nos piden planos, licencias, autorizaciones… y ellos construyen sobre la duna, junto al manglar, como si nada”, denuncia. La disparidad es evidente. En Telchac Puerto, por ejemplo, se han construido complejos que bloquean accesos a la playa o destruyen la vegetación costera sin consecuencia alguna. A los salineros, en cambio, los revisan hasta por recibir a turistas y cobrarles una cuota de entrada de 20 pesos que incluye recorrido y explicación del proceso de producción.

El gobierno pone su pizca negativa de sal
La amenaza más reciente proviene del propio Ayuntamiento de Dzemul, que promueve la instalación de una tubería de 15 kilómetros para llevar agua potable desde el pozo del pueblo hasta la franja costera. El argumento oficial es el desarrollo; en la práctica, el objetivo es dotar de servicios a las nuevas construcciones turísticas. El problema es que ese pozo también abastece a Dzemul, donde muchas viviendas no cuentan con agua corriente o la reciben de forma intermitente. “Si sacan más agua de ese pozo, nos van a dejar sin nada”, advierte Chi Aké.
La comunidad ha denunciado que el proyecto no cuenta con estudios ambientales adecuados ni con consulta pública, pese a afectar manglares y terrenos ejidales. La obra fue clausurada por autoridades ambientales en dos ocasiones, pero el alcalde insiste en continuar. “Nos quieren pasar por encima. Pero ya les dijimos que si traen las tuberías, las vamos a quitar”, asegura el salinero.
El trazo de la obra afecta directamente al ecosistema: atraviesa tres kilómetros de manglar y zonas donde aún hay charcas activas. Al no construirse sobre pilotes ni considerar la hidrología del lugar, el proyecto amenaza con alterar de forma irreversible la salinera. Lo que no han destruido los huracanes, lo quieren destruir con una obra mal planeada. Si la tubería avanza, las últimas charcas de Xtampú podrían secarse para siempre.

Los desarrollos inmobiliarios le dicen “sal” a la sal
Lo que ocurre en Xtampú no es un caso aislado. En los últimos años, el litoral norte de Yucatán ha vivido una transformación vertiginosa. En un tramo de menos de 40 kilómetros, se han construido más de 500 desarrollos turísticos y residenciales. El paisaje cambió: donde había playas vírgenes y vegetación costera, ahora hay bardas, grúas y condominios de lujo. Muchas de estas construcciones se levantaron sin respetar las leyes ambientales o los accesos públicos.
En municipios como Telchac Puerto o Progreso, la duna costera y el manglar han sido talados para dar paso a residencias veraniegas. Esto ha reducido drásticamente el hábitat de especies locales como las tortugas marinas y ha puesto en riesgo a las propias comunidades, que ahora están más expuestas a tormentas e inundaciones por la pérdida de barreras naturales. En Dzemul, la presión sobre la tierra ejidal se incrementa, aunque sus pobladores han resistido la venta de terrenos.
La contradicción es evidente: mientras los inversionistas construyen departamentos para turistas que visitan precisamente por el entorno natural, ese mismo entorno se erosiona, se cercena, se pierde. Y en medio de esa batalla silenciosa, la sal de Xtampú —ese producto sencillo, cotidiano y ancestral— resiste. Porque cada charca que se conserva es un acto de defensa. Porque cada puñado de sal cosechado es también una declaración de identidad.
Al caer la tarde, sobre la superficie rosada de las charcas se refleja el cielo estrellado y, por un instante, parece que nada ha cambiado. Lamentablemente es sólo un espejismo.